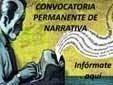![]() |
| Gustavo Solórzano-Alfaro. Fotografía de Esteban Chinchilla. |
Si es sospechoso juzgar la calidad literaria de un escritor por uno de sus poemas, o uno de sus libros; lo es también cuando el conjunto de su obra está en progreso, es decir, inacabada, en construcción. Entonces, no queda más que juzgar al poema o libro de poemas en sí mismo, y todo lo que surge como juicio sobre este es válido solo para el texto en sí, y no es un criterio generalizable para la totalidad de la obra de un autor. Tampoco existen criterios homogéneos sobre el valor del conjunto de la obra de un autor, y mucho menos consensos entre los lectores. En otras palabras, difícilmente se puede juzgar el conjunto de las obras de un autor y asignarles igual valor a todas ellas; siempre existe un “a mí me gusta más” que responde a la experiencia del lector y dicha experiencia es singular e irrepetible. No hay consensos ni unanimidad sobre el valor de la obra de un autor, eso es válido como experiencia individual (a veces disfrazada de academicismo y objetividad, pero disfraz); como el “fan” de un equipo de futbol, pregunte a uno cuál es el mejor equipo, seguro que responderá que el suyo.
Vamos a referirnos a la obra de Gustavo Solórzano-Alfaro a partir de nuestra experiencia, su obra está en proceso y por lo tanto nuestra lectura inacabada, habrán algunos aspectos formales, hechos fácticos si se quiere que nos servirán de referencia a todos. Sirvan eso sí, dos proposiciones iniciales de nuestra parte en este recorrido que verificaremos al final:
El poema como fijeza del instante, la petrificación de la imagen como sustituto de lo perdido. El lugar donde habitan las imágenes es la imaginación, afuera los instantes se han perdido, la rueda del tiempo las ha aniquilado. Este será un eje en toda la poesía de Gustavo Solórzano, una obsesión constante en todos sus poemarios: La fijeza.
El descenso de la torre de Marfil, en referencia al registro de formas y abordajes, desde la más oracular y declamatoria estructura hacia la más minimalista y lacónica, veremos como en el transcurso de la obra de Gustavo Solórzano la búsqueda de eficacia lo llevará hacia una poesía más concreta y conversacional, y también cómo el interlocutor va pasando de la interpelación del objeto de la poesía, hacia la interpelación del lector, delegando a este la función interpretativa. Llamamos a este proceso “descenso” pues muy pronto el tono grandilocuente de la primera poesía de Solórzano-Alfaro se vuelve más lacónico; se rompe el lazo con el superrealismo y lo poco de trascendentalismo que quedaba para vincular la imagen con los objetos y para que sean reinterpretados por el lector. En la última poesía de Solórzano-Alfaro, la perspectiva del poeta ha cambiado: ya no nos contempla omnisciente; prefiere ahora caminar entre nosotros, se ha convertido en un personaje, convive.
Adentrémonos ahora en el autor y su obra.
![]() |
Portada de "Del sudor de tus ojos"
(apócrifo) |
Gustavo Solórzano-Alfaro nació en 1975 en Alajuela, es filólogo, editor, poeta, ensayista y docente. En algún momento de su juventud literaria entre 1993 y 1996 formó parte del Círculo de Escritores Costarricenses (No el que fundaron Marco Aguilar, Jorge Debravo y Laureano Albán, sino el que se apropió el último), pronto se fue separando de los presupuestos teóricos y la retórica de ese grupo, tal parece que no había espacio en el proceso de exploración y búsqueda de Solórzano-Alfaro para la endogámica condescendencia del cerrado círculo (perdón por la reiteración) y sus miembros. Pero tampoco se crea que Solórzano-Alfaro es un renegado del trascendentalismo y sus variantes, por lo contrario ha sido un riguroso investigador que ha sabido recoger y asimilar lo mejor de esa tentativa estética para sí mismo. De esa etapa juvenil queda el poemario Del sudor de tus ojos (San José, Líneas Grises) publicado en 1994, el cual el autor no incluye en el catálogo de su obra.
Es característica de Gustavo Solórzano-Alfaro su vocación como estudioso de la literatura y difusor de esta, para muestra tenemos que en el año 2000, junto al escritor Mauricio Vargas Ortega funda y dirige la revista de teoría y crítica literaria y artes Fijezas, llegando a editar tres números. También cuenta con sus blogs, La casa de Asterión y Directorio de escritores costarricenses, de este último se deriva también el grupo que administra en Facebook; además es editor y colaborador en la revista electrónica Las malas juntas, junto a un selecto grupo de escritores y escritoras de Venezuela; vale destacar también sus dos trabajos críticos impresos: La herida oculta. Del amor y la poesía. Una lectura del poema "Carta de creencia", de Octavio Paz(San José: EUNED, 2009) y Retratos de una generación imposible. Muestra de 10 poetas costarricenses y 21 años de su poesía (1990-2010) (San José: EUNED, 2010).
Las Fábulas del Olvido
![]() |
| Portada de "Las fábulas del olvido" |
En el año 2005, aparece impreso Las fábulas del olvido poemario que en 2003 fue escogido como Libro de Poesía del Año de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), el texto está dividido en dos secciones: Cuaderno primero. Exhumación del alba, que contiene diez poemas; y Cuaderno segundo. Las fábulas del olvido, que contiene 18 poemas. Los poemas que reúne fueron escritos entre los años 1995 y 2001, por lo que podemos ubicarlos en la etapa juvenil del autor, poco después de desprenderse de la influencia del Círculo de escritores costarricenses, por lo cual es evidente en estos textos la influencia del trascendentalismo y la transición hacia otros recursos y medios de expresión.
El Cuaderno Primero, Exhumación del Alba, está dividido en tres partes: Epitafios Nocturnos, con cuatro poemas, Mujeres de cera, con cuatro poemas y Huerto de Getsemaní con dos poemas. Abre el poemario con el poema Agonía del Alba:
Encontraré mujeres preguntando por tu casa.
Encontraré a la luna bañada en tu silencio.
Habré cabalgado sobre las rojas ubres de la muerte.
No tendré reparo en gritar tu nombre
ni en rendirme al dolor de ser de piedra.
Nos encontramos con una atmósfera superealista, las imágenes más que aludir al alba en sí, aluden a su imagen, a su petrificación, a la casa en que habita, es decir la memoria, que es piedra, fijeza, lo único que retiene el instante en que nace y agoniza.
La piedra se fija en un punto:
Gira y gira la eternidad sin destino.
En un punto muerto y pequeño
cabe todo el miedo y todo el cielo,
toda la sangre y todo el mar,
La nostalgia, el paraíso.
Gira hacia la nada, gira contra el aire,
piedra final sin descanso,
piedra final del remordimiento.
Esta conciencia, esta memoria capaz de retener la totalidad en la fijeza, entra en contradicción con el movimiento, con la rueda del tiempo.
Todo será instante en la roca que se fija en tu mejilla
en el mármol que se esculpe en tu mirada.
…
Sé que todo por fin
será instante en la roca
que se adhiere a tu mejilla.
…
Ahora por fin veo tu rostro inscrito en la ventana
y sé que todo por fin será instante.
Precisamente el instante que se fija en la roca, en la mejilla, en la casa, en la memoria. Pero el instante ha pasado, fue arrollado por el tiempo, lo que se contempla son los restos de un cortejo fúnebre, de la agonía del amanecer que pasa con el siguiente poema, El hastío aguardando:
Tus piernas que crujen cenizas del viento,
yo me acerco y mi madre que llama,
llora, llora y gime que me acerque
-la tumba es demasiado angosta sutil el cuerpo-.
Mi padre ha fallecido
la hermana ríe los perros la siguen,
la estancia lejos de la ventana se abre,
el sol que entra y el paseante ausente.
¿Qué nos va quedando detrás del hambre?
El hastío harto de sí mismo.
Con una linterna que alumbra su desnudez apócrifa,
su belfo limpio y disecado.
efuminación latente del crisol del Alba.
Y se mantiene esa atmósfera fúnebre, esa constante de que lo único que se fija es el instante, y que incluso el poeta también muere y con él todo lo fijado en la roca, en la memoria, acaso apenas y podrá transferirlo, con un beso, como pareciera indicarlo Elegía de los Salmos:
Yo solo quiero el portal destruido de mi credo,
una letanía para abrigarme,
una suave manera de pintar un jardín
Para callar todas las flores…
y a todos los muertos.
Solo quiero,
en esta mañana en que se me acaba el alma,
darte a vos, niña de luto y naranjo roto…
el último beso de los santos.
Cierra esta breve sección con Epitafio para una divinidad. En efecto, la muerte, la fijeza y la memoria son los elementos ejes, tenemos una Agonía, una Elegía, y ahora un Epitafio. Entiéndase que no nos referimos a las formas, en Elegía de los Salmos, no hay de hecho una elegía formalmente hablando, y en Epitafio de una divinidad (apréciese lo ambiguo del título, o bien la constatación de la mortalidad de lo divino) es más bien una Oda, pero sin la composición latina. Más adelante, destacaremos la cuestión sobre la composición y las licencias poéticas a las que recurre el autor. Vemos en la Elegía para una divinidadsintetizados los contenidos de todo lo que llevamos hasta ahora, y de alguna manera, esa fijeza en la roca, derrota al tiempo:
¿quién supiera que aún no has muerto?
No porque la memoria te invoque.
No porque el recuerdo sea
necio y tu voz ya canta,
sino porque el tiempo
en tu pincel se ha detenido
y el nacimiento divino y fuerte ya se anuncia.
…
Si aquí estuvieras pintando mi mano,
sabrías que tiembla trazando tu sombra,
que mi voz por ti hoy escribe
y hoy tu música por mí ya pinta:
pinta que la muerte,
día a día,
en el oscuro lienzo nace…
y aún no sabe que así es.
La segunda parte del Cuaderno primero Mujeres de cera, mantiene la misma tonalidad fúnebre en Epitafio vacio de una mujer desnuda, la casa, entendida como la conciencia y la memoria del narrante se reitera:
Cada día era despertar ligeramente
con el árbol repleto de criptas vacías
y los epitafios vacíos de mujeres desnudas:
de tricornio alado y belfo dulce.
La casa era el espejo más solo de la tierra.
Apenas mi rostro asomado; inmóvil y presto
a romper lúcidas esquirlas de sal.
Poco a poco, la misma conciencia del poeta se ha convertido en una prisión que fija la memoria, que no le permite transcurrir, como se afirma en Inutilidad de las cosas:
si lo único que quiero decir es que la amo.
Y yo aquí mirando la mañana que no acaba.
El siguiente poema es un diálogo entre el poeta y Jezabel, por el tratamiento y el uso de los modismos bíblicos parece referirse a la reina de origen fenicio quien contrajo nupcias con el Rey Acab del Reino del Norte. Los libros de Reyes, nos cuentan que esta mujer logró apartar a Acab del culto a Yavhé, y difundir el culto a Baal en todo el reino del norte; a la muerte de Acab, cogobernó a través de sus hijos Ahaziah y Jehoram, pero cae finalmente gracias al movimiento Yahvista que la derroca y defenestra. El sino maldito, desde el punto de vista de la tradición judía cristiana se invierte en el poema, a la mujer pagana se le considera como una madre, se le adora y venera, pero ella, consciente de su destino, de la inutilidad de las cosas, de la maldición que caerá sobre ella por toda la historia, advierte:
Aquí nada queda para nosotros,
solo la muerte y la sonrisa burlona del cordero.Cierra esta segunda parte con el breve poema Pronunciarte, del canto de alabanza a una reina mítica en Jezabel, pasamos a una querida niña que escucha, que es receptora de las palabras y por lo mismo de la persistencia del poeta:
Déjame contarte, querida niña,
que no se me acabe la memoria.
Contar, transferir los recuerdos, quedarse en la memoria del otro, tal parece que es la única forma de sobrevivir, la memoria-vida se acaba, deja de fluir y se pierde como los instantes que retiene si se queda prisionera.
Para la tercera parte Huerto de Getsemaní nos encontramos con más referencias bíblicas, el poema Exhumación del Albaestá escrito como una brevísima pieza teatral, los personajes son concretos como el niño y la mujer, fantásticos como la aurora, y un Jesús que aparece en distintos estadios, transformado por los anhelos de la gente o escéptico, la exhumación es el último intento de recuperar lo perdido de la memoria, pero transformado, la aurora ha muerto, todo lo que surge de la memoria también.
- Seguras estaban las gentes del pueblo
De que aquel hombre habría de resucitar.
…
- Entre todos levantaron la piedra
Y asombrados perdieron el habla y la decencia.
Allí estaba aquel hombre:
Tieso.
Era el Alba convertida en silencio:
Muerta.
El poema Huerto de Getsemaní pese a la referencia externa del lugar bíblico se extiende como una introspección, la referencia en este poema y otros del libro es la imagen proyectada “por el objeto” y no “del objeto”, es decir, nadie ha visto el “Huerto de Getsemaní”, lo único que poseemos son imágenes exhumadas de la memoria, no experiencias del objeto, sino mediaciones, imágenes de otras imágenes, ello calza perfectamente con el tono intimista de esta primera poesía de Solórzano, por eso a veces es difícil penetrarla, a falta de referencia a los objetos que nombra o bien por la resignificación que hace de ellos.
Tenemos la sensación de que este largo epitafio que es la primera parte de este libro, logra redondearse finalmente en estas líneas al confesar su proyecto y admitir sus derrotas:
Para aquel que fue tan difícil morir alguna vez
Y que siempre quiso lo imposible.
A aquel buscador de inmortalidades pasajeras
y de secretos del recuerdo
le toca ahora recordarlo todo
y sentir la extinción de su pobre memoria
y su mentira.
Curiosamente, el Segundo cuaderno. Las Fábulas del olvido comienza con un poema que se titula Despedida y le sigue Pasar, poemas donde el ritmo y la cadencia tienen énfasis; en ambos poemas destaca el elemento de las palomas con toda su carga de significados y sentidos. Continúa Muestrario del miedo, aquí comienza a acentuarse lo que señalábamos antes, que al existir una “imagen de la imagen” antepuesta al objeto resulta difícil traspasar el sentido de estas, todo ocurre dentro, en la habitación cerrada del poeta, en su conciencia y el poema es su proyección, ocurre que no es fácil interpretar sus propios signos, solo queda dejarse llevar por los entornos y sensaciones atmosféricas que rodean los poemas, íntimos, cerrados.
Se eleva el tono declamatorio y exaltado en El vuelo de la razón un canto que proclama el vuelo de la lechuza de Minerva como instauración de un nuevo orden sobre todas las cosas. Pero declina, el canto oracular disminuye de intensidad y pasamos a un tono más evocador en Parvulario, igualmente íntimo, pero la referencia a la infancia perdida es afín a la experiencia del lector que es capaz de reconocerse en estos versos:
Cuando los niños éramos nosotros
es apenas un recuerdo,
una reliquia en la pesada vitrina
que resguarda el viejo salón
donde jugábamos a ser grandes,
donde los grandes no nos dejaban jugar.
…
Hay un momento dócil,
preñado,
en que puedo y soy capaz, lo sé,
de olvidarme de todo aquello que fui.
Olvidar los cuadros, los libros.
Olvidarlo todo y callar cuando pregunten.
…
No sé cuándo, no sé dónde
ni a qué hora fuimos niños.
Ni siquiera recuerdo
los hombres que fuimos
y que alguna vez quisimos ser.
Esa nota nostálgica y evocadora de Parvulario se reitera en muchos poemas de Solórzano, conforme examinemos su obra veremos cómo se despliega su esfuerzo por alcanzar y habitar nuevamente la infancia, los recuerdos, la memoria de los parientes perdidos, de los distantes amores juveniles, al menos en Fábulas del olvido vale la pena destacar también en ese sentido el poema Volver la vista.
Hay un vaivén, del intimismo exaltado hacia uno más asequible, menos traspasado de imágenes como Parvulario y luego hacia otros que elevan su tono, se refugian y encriptados prefieren el juego plástico, la enumeración, el ritmo y la tonalidad, ejemplos de ello son Lamento para alguna temporada, Insomnio, Itinerario para un camino perdido,Calaz, con su tonalidad mortuoria (¿Y sus referencias a la Guerra Civil Española?), Invocación, El gran fauno, Tetralogía Noctámbula y el muy lorquiano Azahar.
En clave amatoria pero igualmente críptico en su cierre Anagrama de tu piel
Curtida en mi piel
y tu piel sin mañana.
Curtida en mi piel
te me quedaste
llena de asombro y distancias,
llena de mí sin aviso,
llena de todo el recuerdo
Y el recuerdo de mi piel sin descanso.
…
…y serán las sombras
Pretexto final para el martirio.
Como lo es también el hermoso poema Desayuno a una voz
Hoy me he levantado y me he dado cuenta
de que lentamente había envejecido,
que las flores del florero ya no estaban,
de que nadie había tocado a mi puerta.
…
Hoy me he levantado con el pie izquierdo,
las sábanas se han pegado a mi cuerpo.
Me he dado cuenta, lentamente triste,
que a la mesa de cada día y cada noche
solamente acude una persona,
que las flores junto a vos ya no estaban
y que cada vez que despierto
un centímetro más he envejecido
y ya no me importa la distancia.
Y cómo no, destacar en ese sentido el lúdico y fascinante poema Ascensión
Creo, de vez en cuando creo
necesario, seriamente lo digo,
asistir a la reunión de tus pies.
Pero después de meditar en los relojes
y despeinar el agua con los míos,
asumo que tus pies no me gustan,
que los pies de una persona callada
no me representan el mundo.
Entones pienso: ¿acaso me gustan?
¿De verdad puede gustarme algo?
No sé, el aroma de un crucifijo
o las margaritas ardientes de mi corazón anfibio.
Este primer poemario (oficial) de Solórzano-Alfaro nos ofrece un registro lleno de cantos rimbombantes, a veces demasiado íntimos y crípticos, inclusive lleno de un vocabulario rebuscado y hasta arcaico (efuminación, égida, domeñar, belfo, demudando, cadalsos, tricornio, lechuza de Minerva, ágrafa, úvula prístina, entre otros). Incluso su título lo manifiesta, y hasta puede generarnos extrañeza si no matizamos el género de la “fábula” en el sentido de la personificación de los objetos, ahora transformados e interpelados como sujetos a lo largo de todo el recorrido del libro como en el caso de: el alba, la razón, la infancia, el olvido, etc. Se percibe un clima, una actitud juvenil y desafiante, pero contenida (por el oficio) que no quiere disolverse en la de el beodo iconoclasta y recalcitrante, “maldito” sí, pero no tanto.
Por otra parte, son aquellos poemas más abiertos a la evocación (de la infancia, de la amada) los que más transparentemente se nos revelan, más lacónicos inclusive y donde más aciertos encontramos. En general, estamos ante un “primer libro” pretencioso (como debe ser) y que la actitud del autor apunta hacia arriba, hacia los horizontes infinitos, es quien contempla y revela; una actitud que como veremos, comienza a variar en sus siguientes trabajos.
Germán Hernández